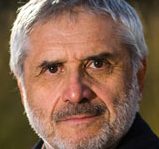Frente a buena parte de los problemas, que por cierto son abundantes, la solución que se propone desde el campo político pasa corrientemente por el Estado, ya sea corrigiendo lo que haría mal o ampliando su campo de actuación para que “se haga cargo”. Últimamente, impactada por Trump y Milei, la derecha está retomando la vieja ortodoxia del “Estado mínimo”; la izquierda, en cambio, aún sigue apegada a su fe en el Estado.
En oposición al capitalismo y con el ánimo de crear una sociedad sin clases, la Unión Soviética implementó el dominio directo del Estado sobre todos los ámbitos de la vida. Los empleos, la vivienda, la educación, la salud, las pensiones, en fin, todos los bienes y servicios necesarios para vivir, aunque modestos, eran provistos igualitariamente por el Estado. Obtenerlos no demandaba ningún esfuerzo especial, excepto la obediencia al partido y un moderado cinismo. ¿Que se prestaba para abusos, sometimiento, discriminaciones y desigualdades? Tal vez, pero esa vida gris se juzgaba preferible al estrés de un capitalismo que enfrenta cruelmente a ganadores y perdedores.
Tal sistema duró casi un siglo, hasta que colapsó. Casi la mitad de la humanidad lo vio como un camino de emancipación, no de servidumbre. Fue una inspiración fundamental para la lucha contra el horror nazi. Despertó esperanzas en una gran parte de los trabajadores e intelectuales del mundo, y llegó a ser un adversario de peligro para el capitalismo democrático de posguerra. Si bien colapsó a fines del siglo pasado, la nostalgia por dicho orden, no hay que ser ciegos, está aún lejos de morir. Dos novelas alemanas recientes, “La Nieta”, de Bernard Schlink, y “Kairos”, de Jenny Erpenbeck, retratan magníficamente esa vida y sus huellas, entre las que se cuentan Putin, Orban y la ultraderecha germana.
La izquierda socialdemócrata de corte europeo fue crítica al estatismo soviético. Su marca de fábrica fue el Estado Planificador de Bienestar. La participación pública se ocupó solo para proveer de protección social, evitar la anarquía de los mercados y dotar a los países de una orientación estratégica definida desde la política y no desde las corporaciones.
Pero ese ethos socialdemócrata fue perdiendo brillo en el último tercio del siglo 20 frente al éxito del liberalismo estadounidense. Es entonces cuando surge la “tercera vía” de Tony Blair y Anthony Giddens, una ruta intermedia entre la socialdemocracia clásica y el neoliberalismo. Fue un chispazo de corta duración. Quien lo apagó, curiosamente, no fue la derecha ni la izquierda más ortodoxa, sino la nueva izquierda formada por los jóvenes indignados de la segunda década de este siglo. En España y Chile, por ejemplo, ellos antagonizaron con Felipe González y Ricardo Lagos más que contra Franco o Pinochet.
Es así como, paradojalmente, la generación de izquierdas que emergió a la vida pública chilena el 2011 resultó más estatista que sus antepasados, quienes vivieron en carne propia la implosión de los socialismos en todas sus formas. Empleando términos novedosos obtenidos en su formación en el extranjero, asumieron que toda miseria, malestar o injusticia, aun aquellos de naturaleza íntima o doméstica, se puede y debe derrotar llevándolo al dominio de “lo público”. Las formas son variadas: legislación, normas, instituciones, estrategias, programas, comités, mesa de trabajo, convenciones constitucionales. Inescapablemente, el remedio a todos los males pasa por la voluntad política de instalar más regulaciones y burocracia.
La generación política que llegó a La Moneda con Gabriel Boric ha tenido la oportunidad de constatar —como otras antes que ella— que el poder del Estado deslumbra, pero no hace magias; al menos no en democracia. Había que vivirlo para aprenderlo, como tantas otras cosas. (El Mercurio)
Eugenio Tironi